 A mí no me causó ninguna gracia la aparición del Manual del perfecto idiota latinoamericano
(1996), escrito a seis manos por Plinio Apuleyo Mendoza, Carlos Alberto
Montaner y Álvaro Vargas Llosa. Evangélicos confesos de la derecha tenían como
único propósito poner en ridículo y burlarse de quienes todavía mantenían
posiciones de izquierda. Los tres mosqueteros creyeron que había llegado el
momento de saldar cuentas con esos especímenes horripilantes, atraídos todavía por
ciertos principios venidos a menos, ante el deslumbramiento provocado en
ciertos espíritus, por el vertiginoso ascenso del neoliberalismo y el triunfo
irremediable del mercado. Revestidos de una pureza beatífica, erigidos en
paladines justicieros, alzaron sus espadas para liberarnos de incomprensiones y
lecturas sesgadas del acontecer en el subcontinente americano. Creyeron que los
tiempos eran propicios para convertirse en jueces severos de antiguas y falsas
creencias político-ideológicas.
A mí no me causó ninguna gracia la aparición del Manual del perfecto idiota latinoamericano
(1996), escrito a seis manos por Plinio Apuleyo Mendoza, Carlos Alberto
Montaner y Álvaro Vargas Llosa. Evangélicos confesos de la derecha tenían como
único propósito poner en ridículo y burlarse de quienes todavía mantenían
posiciones de izquierda. Los tres mosqueteros creyeron que había llegado el
momento de saldar cuentas con esos especímenes horripilantes, atraídos todavía por
ciertos principios venidos a menos, ante el deslumbramiento provocado en
ciertos espíritus, por el vertiginoso ascenso del neoliberalismo y el triunfo
irremediable del mercado. Revestidos de una pureza beatífica, erigidos en
paladines justicieros, alzaron sus espadas para liberarnos de incomprensiones y
lecturas sesgadas del acontecer en el subcontinente americano. Creyeron que los
tiempos eran propicios para convertirse en jueces severos de antiguas y falsas
creencias político-ideológicas.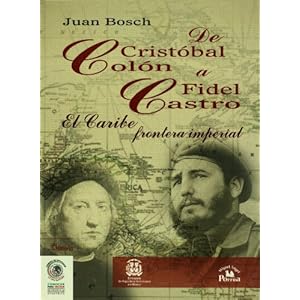 Los imperialismos deberían mostrarse agradecidos, quedan exculpados de toda responsabilidad por los desmanes cometidos en América Latina
y el Caribe. Nadie excepto nosotros mismos -Mendoza, Montaner y Vargas Llosa
quedan fuera de toda sospecha- somos culpables del atraso, el subdesarrollo y
la pobreza prevalecientes. Los idiotas son los que siguen creyendo, repitiendo
y atribuyendo a las grandes potencias, especialmente Estados Unidos, las
dificultades del presente. La herencia colonial un espejismo, una falsa
quimera, una invención antojadiza. Teníamos que mostrarnos agradecidos frente a
ellos por desprendernos las legañas de los ojos. La única y auténtica lectura
de lo acontecido nos era revelada. Atribuir cuotas mayores o menores a otros
países era permanecer en un estado de idiotez. La metodología aplicada por Juan
Bosch en su clásico De Cristóbal Colón a
Fidel Castro, quedó intacta. Sigue siendo válida para
saber porqué en el Caribe se hablan las lenguas de los colonizadores.
Los imperialismos deberían mostrarse agradecidos, quedan exculpados de toda responsabilidad por los desmanes cometidos en América Latina
y el Caribe. Nadie excepto nosotros mismos -Mendoza, Montaner y Vargas Llosa
quedan fuera de toda sospecha- somos culpables del atraso, el subdesarrollo y
la pobreza prevalecientes. Los idiotas son los que siguen creyendo, repitiendo
y atribuyendo a las grandes potencias, especialmente Estados Unidos, las
dificultades del presente. La herencia colonial un espejismo, una falsa
quimera, una invención antojadiza. Teníamos que mostrarnos agradecidos frente a
ellos por desprendernos las legañas de los ojos. La única y auténtica lectura
de lo acontecido nos era revelada. Atribuir cuotas mayores o menores a otros
países era permanecer en un estado de idiotez. La metodología aplicada por Juan
Bosch en su clásico De Cristóbal Colón a
Fidel Castro, quedó intacta. Sigue siendo válida para
saber porqué en el Caribe se hablan las lenguas de los colonizadores. A Mendoza y Montaner, dos de los tres proponentes del
nuevo testamento latinoamericano, los había leído, Vargas Llosa me resultaba un
perfecto desconocido. Plinio Apuleyo Mendoza alcanzó notoriedad con El olor a la guayaba (1982),
conversación literaria con Gabriel García Márquez, libro necesario para introducirte
en el conocimiento del portento. Se conocieron en un café de Bogotá cuando el
costeño cursaba primero de derecho. La impresión recibida -un caso perdido según Luis Villar Borda su compañero de pupitre- quedó
dibujada en Gabo Cartas y recuerdos
(Editora Géminis, 2013). No sintonizo con sus anatemas políticos ni sus
desencantos ideológicos, pero si con la amistad forjada a través del tiempo,
inmune a desavenencias políticas, nacida en los años duros del París de los
cincuenta, ajena a las veleidades de la gloria, (La gloria es una mierda, exclamó Verlaine a Darío) sólida, tierna, sentimental,
fuera de todo cálculo económico. El libro es un canto a la amistad.
A Mendoza y Montaner, dos de los tres proponentes del
nuevo testamento latinoamericano, los había leído, Vargas Llosa me resultaba un
perfecto desconocido. Plinio Apuleyo Mendoza alcanzó notoriedad con El olor a la guayaba (1982),
conversación literaria con Gabriel García Márquez, libro necesario para introducirte
en el conocimiento del portento. Se conocieron en un café de Bogotá cuando el
costeño cursaba primero de derecho. La impresión recibida -un caso perdido según Luis Villar Borda su compañero de pupitre- quedó
dibujada en Gabo Cartas y recuerdos
(Editora Géminis, 2013). No sintonizo con sus anatemas políticos ni sus
desencantos ideológicos, pero si con la amistad forjada a través del tiempo,
inmune a desavenencias políticas, nacida en los años duros del París de los
cincuenta, ajena a las veleidades de la gloria, (La gloria es una mierda, exclamó Verlaine a Darío) sólida, tierna, sentimental,
fuera de todo cálculo económico. El libro es un canto a la amistad.
Las revelaciones literarias resultan valiosas para los
estudiosos de la obra imperecedera del hijo dilecto de Aracataca. Las cartas
sirven para reconstruir su itinerario creativo, permiten
conocer que El otoño del patriarca
(1975) lo acosó mucho antes (1963) que Cien
Años de Soledad (1967) se convirtiera en la gran novela mundial. Eso dice
mucho a los expertos, a mí me conmueve la incertidumbre, el hambre que lo
consume y el frío glacial atemperado en las parrillas del metro parisino. Esa
misma hambre aflora como un cuchillo en la biografía Una vida (2009) de Gerald Martín, incluso tal vez de forma exagerada.
En la navidad de 1955, cargada de bruma, en la casa número 17 de la Rue
Guénégaud, quedó sellada su amistad. Plinio la cuenta en párrafos
enternecedores. La poesía asoma en buena parte de esta historia. Podemos disentir
de sus posiciones políticas, nunca sustraernos al peso de una amistad franca,
abierta, sin dobleces.
Sin pretenderlo y más allá de su condición de paisano,
Plinio se convirtió en ángel protector de Gabo. Venía de Ginebra como reportero
de El Espectador y se había quedado
varado en Francia. El sueldo jamás llegó. La noche del 24 de diciembre después
de cena, bajo una nieve que cubría todo de blanco, García Márquez, corrió como
un niño, gozoso que las hilachas besaran su cara. Por vez primera disfrutaba la
nieve. Saltaba estremecido. Lleno de una alegría contagiosa, olvidó los
sinsabores del momento. Esa noche en el bulevar Saint-Michel sus vidas quedaron
entrelazadas para siempre. Vieron nacer y morir sueños y esperanzas. Empezaron
a desandar juntos el camino. Un largo peregrinar que empezó por los países del
Este de Europa y alcanzó hasta la Unión Soviética, llegaron como miembros de un
grupo de danzas folclóricas. El subterfugio utilizado valió la pena.
Vivieron juntos la caída de Pérez Jiménez en Venezuela,
Gabo llegaría a Caracas desde París, en la navidad de 1957. Plinio le consiguió
un puesto en el equipo periodístico del loco Ramírez Mac Gregor. Luego pasarían
a engrosar las filas del emporio del magnate de la prensa venezolana, Miguel
Ángel Capriles. Mercedes, el cocodrilo sagrado, empieza su vida al lado de Gabo.
El triunfo de la revolución cubana los conducirá a integrarse al buró de Prensa Latina en Bogotá. Plinio como
jefe y Gabo como redactor. El affaire
Padilla, no solo escindirá sus caminos, estallará al boom en mil pedazos. Plinio firmó por Gabo la carta enviada a Fidel
desde Francia. Una corriente de amistad los mantiene unidos. Dirimen sus
diferencias sin aspavientos. Cada quien arrea sus propias velas, respetan sus
opciones políticas sin menguar o debilitar el cariño que ambos se profesan.
Cuando la fama lo ha encumbrado a los altares, el costeño
sabe que entre tumulto que hoy se aglomera a celebrarle, muchos lo veían de
reojo. Capítulo bien logrado, Plinio filtra los poses huraños y las respuestas
sardónicas ofrecidas a los nuevos contertulios. Gabo sabe tomar distancia
incluso de los críticos. Cien años de
soledad no figuraba en la lista final de libros para ser premiados por los
críticos italianos en el tormentoso 1968 europeo. París había sido sacudida en
mayo por la revuelta estudiantil. Sartre y Mitterrand la celebran. El cambio en
Italia se produjo cuando consultaron a los lectores, quienes impusieron el
libro y ganó el premio por unanimidad. Se
suponía, dice a Plinio en carta fechada el 28 de octubre de 1968, que yo iba a recibirlo, pero me negué, y a
mi agente le costó una pelota conseguir que lo mandaran por correo. Al final
todo quedó muy bien, aclara en la misiva. Tendrían que acostumbrarse a
estos desplantes.
La llegada del Premio Nobel afianzó el aprecio que se
guardaban. A Gabo no lo marean las alturas ni lo seduce el dinero. Está
vacunado contra el halago. Iluminado por su propia celebridad, el viejo amigo
sigue siendo el mismo. Descree de amistades surgidas a partir de su prestigio
como escritor laureado. Siguen encontrándose, beben café o almuerzan como lo
hicieron en los días de miseria compartida. Gabo invita a Plinio Apuleyo a viajar
por Europa en otras condiciones. En algunas de sus cartas da cuenta de sus proyectos
literarios, como lo hacía con todos sus amigos. Al enterarse que Plinio estaba
escribiendo Gabo Cartas y recuerdos,
para que no quedase ningún secreto entre sus vidas, para disipar suposiciones, declara
al amigo que nada de lo ocurrido lo tenía previsto.
- “Todos
los días de mi vida me he levantado cagado de susto.
Antes
por lo que podía ocurrirme. Ahora por lo que me ha ocurrido”.
Una amistad como esta
merece contarse. Los amigos deben quererse y respetarse. La amistad no tiene
precio. ¡Lo demás es demagogia!



No hay comentarios:
Publicar un comentario